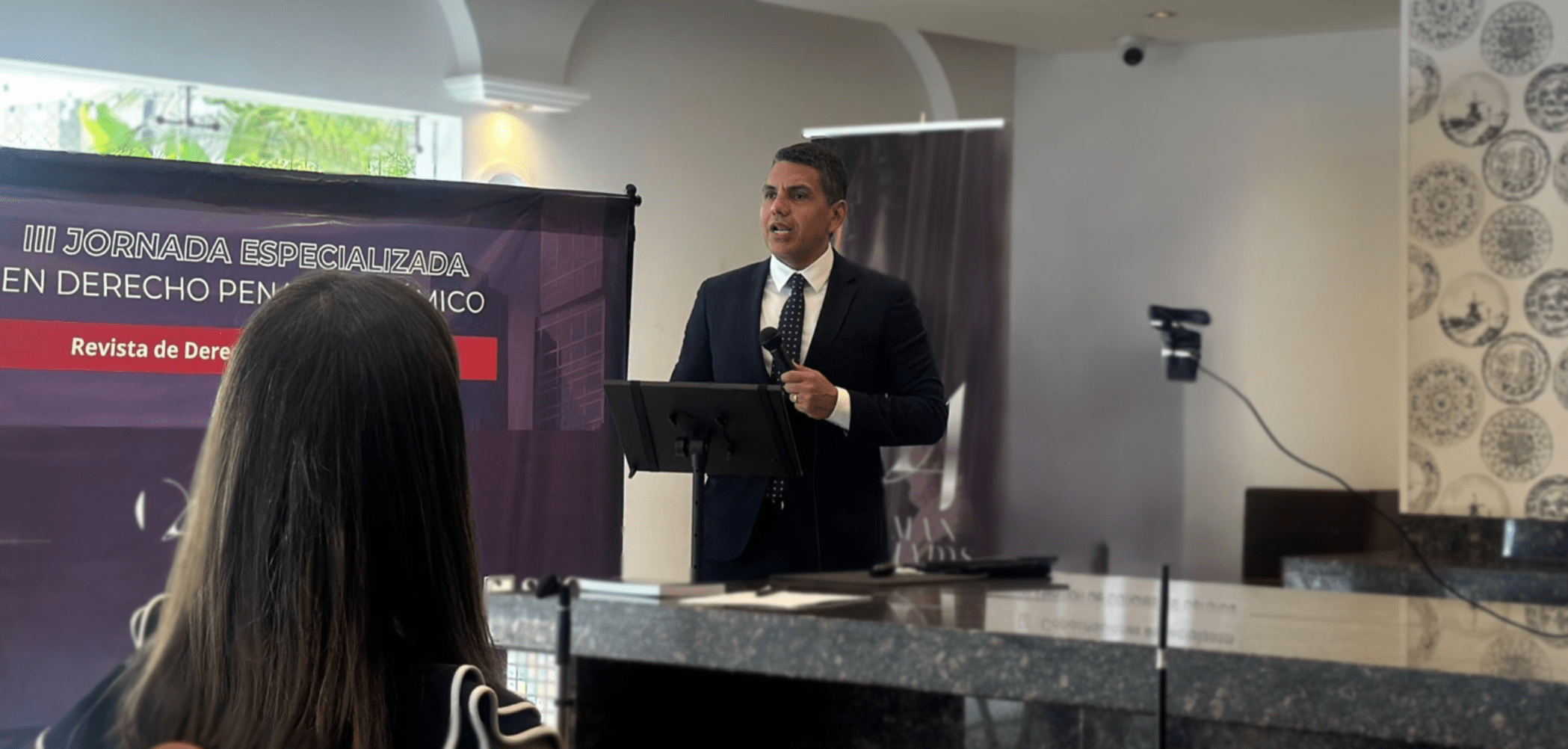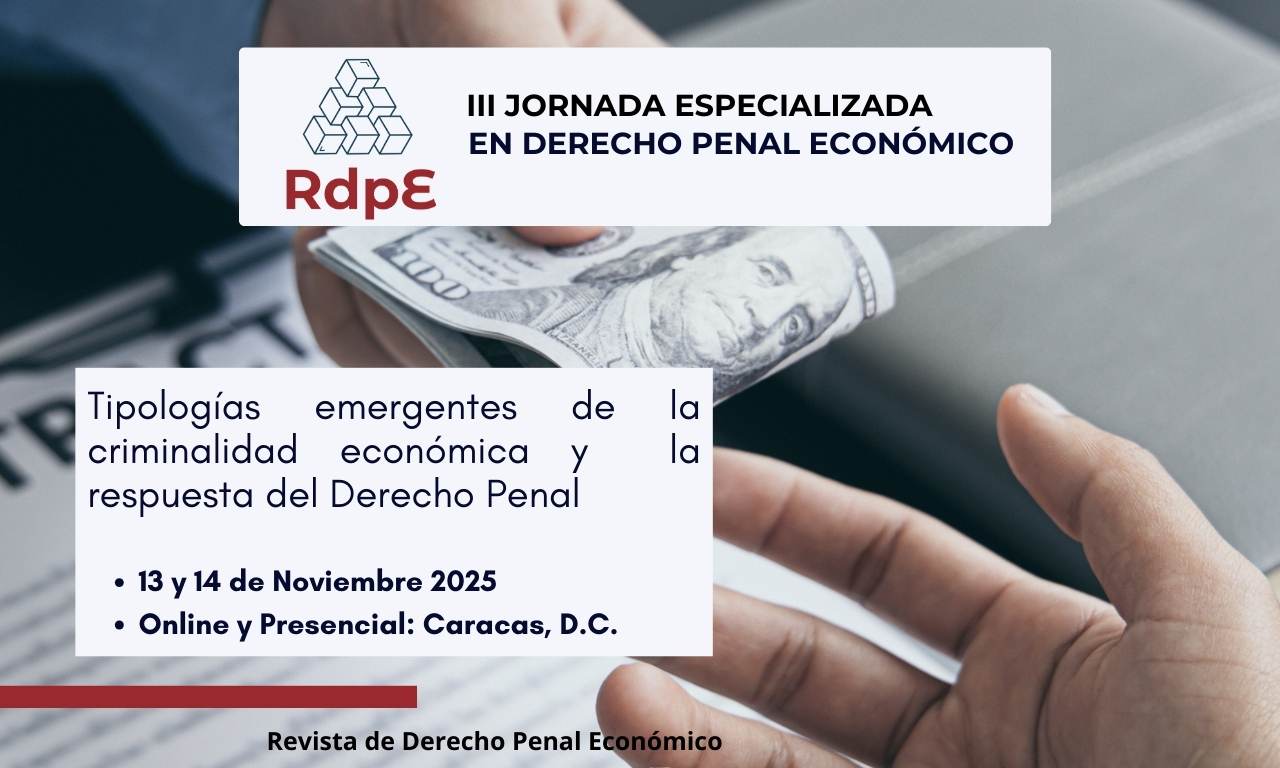El arbitraje comercial internacional “se ha vuelto tan extendido que es hoy un método principal para la resolución de disputas en contratos transnacionales.” La Corte Suprema de los Estados Unidos ha reconocido que “a medida que el comercio internacional se ha expandido en las últimas décadas, también lo ha hecho el uso del arbitraje internacional para resolver disputas surgidas en el curso de ese comercio.”
La prevalencia del arbitraje está aumentando incluso en regiones que anteriormente eran reacias a adoptar esta práctica. Con su creciente popularidad, los tribunales arbitrales se han vuelto más eficientes y competentes en el análisis de cuestiones que históricamente eran competencia exclusiva de los tribunales judiciales.
En particular, las instituciones arbitrales internacionales han tenido que aprender a abordar alegaciones de corrupción y fraude. Este documento expone el régimen jurídico vigente para combatir la corrupción y el fraude, y explica cómo los tribunales arbitrales internacionales gestionan dichas alegaciones.
En primer lugar, es importante señalar que este documento no aborda la corrupción o el fraude de los árbitros ni del proceso arbitral en sí. En cambio, se enfoca en cómo un tribunal arbitral internacional maneja cuestiones de corrupción y fraude cuando se presenta una acusación contra una de las partes como parte del fondo del caso.
La corrupción y el fraude no son temas desconocidos para quienes participan en transacciones transfronterizas: son problemas globales. Sin embargo, son más comunes en ciertas regiones como América Latina, Asia y África; por ello, abogados y empresarios que operan en estos contextos deben estar atentos a los riesgos de corrupción y fraude en el marco del arbitraje internacional.
En América Latina, es frecuente que funcionarios públicos fomenten o al menos esperen sobornos de ejecutivos extranjeros a cambio de contratos gubernamentales lucrativos o regulaciones más favorables.
Estos funcionarios reconocen la omnipresencia del soborno en sus países y, por tanto, esperan pagos ilícitos al negociar con extranjeros, ya que se ha vuelto una práctica habitual. Además, los funcionarios públicos —especialmente en países en desarrollo— suelen recibir salarios inferiores a los del sector privado o a los de sus pares en otros países, y justifican el soborno como una “compensación […] por sus salarios insuficientes.”
Ante esta expectativa, muchos empresarios extranjeros afirman que el pago ilegal es necesario para obtener o conservar negocios en dichos países. En algunos casos, el soborno abre puertas a oportunidades comerciales y reduce la carga tributaria de la empresa.
Pero la corrupción tiene consecuencias: representa una amenaza grave para la sociedad. La evidencia empírica confirma que existe “una relación inversa entre los niveles de corrupción, la inversión extranjera y el crecimiento económico.”
En países donde la corrupción es más común, el soborno puede traducirse en un trato preferencial para una empresa específica; sin embargo, puede desalentar la inversión extranjera en general, ya que implica un aumento en los costos de transacción y riesgos legales.
Además, cuanto más corrupto es un gobierno, menor es la confianza de la población en sus instituciones. Esto se observa claramente en América Latina, dada la alta percepción de corrupción en la región.
Un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo reveló que la mayoría de la población latinoamericana desconfía de sus gobiernos y ha perdido la fe en su capacidad para gobernar eficazmente y mejorar sus condiciones de vida. Otto Reich, ex Secretario de Estado Adjunto para Asuntos Hemisféricos de EE. UU., señaló que estudios estimaban el costo social de la corrupción en América Latina en “$6000 por cada hombre, mujer y niño” en una región donde “un tercio de la población vive con $2 al día.”
El fraude, al igual que la corrupción, también es perjudicial para la sociedad. En 2001, Enron —entonces la sexta empresa energética más grande del mundo— colapsó debido a las actividades fraudulentas de sus ejecutivos. El valor de sus acciones se desplomó en cuestión de meses. Pero el colapso de Enron no solo afectó a sus accionistas: miles de empleados de nivel medio y bajo perdieron sus empleos y ahorros de toda la vida.
De forma similar, en 2006, una empresa española de filatelia y su matriz, Afinsa, enfrentaron decenas de demandas colectivas y una investigación de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. por presunto fraude. La empresa prometía a los inversores rendimientos anuales del 6 % al 10 % por invertir en sus colecciones de sellos, que en realidad se vendían por centavos en línea y carecían de valor. Cerca de 190.000 personas perdieron dinero, y los ejecutivos enfrentaron penas de prisión de casi dos décadas.
Enron y Afinsa no son casos aislados. El 10 % de las grandes empresas pierde más de 100 millones de dólares al año por fraude. Además, no hay indicios de que esta conducta esté disminuyendo: entre 2007 y 2011, el número de casos pendientes de fraude corporativo investigados por la Sección de Delitos Financieros del FBI aumentó cada año.
Este tipo de conducta afecta no solo a la economía local, sino también a la economía global. La antigua Comisión Europea afirmó: “Los escándalos corporativos de los últimos años y sus consecuencias han subrayado cuán interdependientes son realmente nuestras economías. Es nuestra responsabilidad como reguladores establecer marcos que, en la medida de lo posible, promuevan la estabilidad financiera y reduzcan el riesgo de contagio de crisis financieras.”
Fuente: Carlos F. Concepción, Ricardo H. Puente
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=3f8d1c8e-2f3f-4b1e-9a2e-3c3e3f3e3f3e